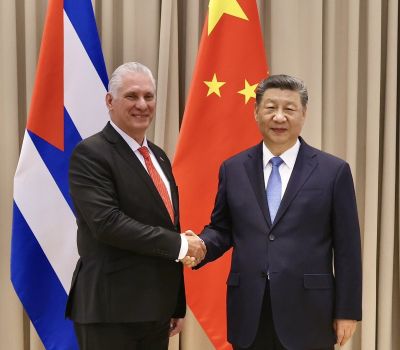Iroel Sánchez durante el Coloquio Internacional Patria, el 13 de marzo de 2023. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate/ Archivo.
Michel E Torres Corona
Cubadebate
La última vez que nos vimos fue en la antigua sede de Cubadebate. Iroel nunca llegó a ver la casa nueva, con el cartel de Ideas Multimedios: nos reuníamos en la imprenta Federico Engels, en Vía Blanca, donde Randy y su tropa trabajaban en un régimen cercano al de “agregados”. Los lunes y los miércoles, la costumbre era sentarnos a una mesa y pensar qué haríamos al otro día en Con Filo. “Manera de enredarme, Iroel”, le dije par de veces después de verme involucrado por primera vez en un proyecto televisivo.
Uno de esos lunes (o miércoles, no recuerdo bien), ya terminada la reunión, me habló aparte en el pasillo y me dijo que el cáncer había vuelto. Se oía tranquilo pero estaba asustado; supongo que trataba de transmitirme calma, y lo logró. “¿Y la medicación?”, le pregunté. Hacía meses que tomaba unas pastillas, con unos efectos secundarios horribles, para terminar de exterminar el tumor que le habían extraído en una exitosa operación quirúrgica. “Parece que no funcionó”, me respondió y enseguida agregó que lo iban a volver a operar. En lo único que quedamos fue en que yo revisaría el programa mientras él no pudiera.
La última vez que hablamos por teléfono, me chequeó una tarea. Ya estaba en el hospital, ingresado. Lo habían contactado para que hiciera un video para el acto por el Primero de Mayo de cierto remoto municipio y, con mucho entusiasmo, les dio a los compañeros mi número. “Mira que te gusta enredarme, Iroel”, me quejé. “Pero lo hiciste, ¿no?”, inquirió. Y claro que lo había hecho: una tarea suya se cumplía, sí o sí. Era lo que tocaba. Conversamos un rato más, yo le pedí consejo en algo y le hablé mal de alguien… más o menos, lo de siempre. Él me dio su último consejo y quedamos en vernos cuando saliera de todo aquello.
El último mensaje que me mandó empezaba diciéndome: “Querido Huevonauta” y luego me instaba a no dejar el programa en el aire, aunque no pudiera grabarlo yo. “Ayúdame, que estoy con suero”. “Gestión itinerante” le llamaba él a su capacidad de hacer varias cosas a la misma vez. Como mismo daba instrucciones y las chequeaba desde la cama del hospital, lo vi hablando sobre proyectos y convenciendo a gente mientras manejaba. Conducía de forma algo temeraria. “Iroel, nos vas a matar”, le disparé un día, y él, incólume, sin alterar siquiera su tono de voz, me “explicó” que yo tenía miedo porque no estaba en control. “Pero yo tengo el timón, los pedales… no va a pasar nada”. Y no pasó.
La última vez que oí su voz fue en un audio que mandó por Telegram. Se le escuchaba mal pero se lo atribuí al cansancio. Gerardo Hernández había hablado con él para sacar un video en Con Filo y nos dio la indicación: “No me hagan quedar mal”, dijo. Y no lo hicimos. El video salió y ya luego no lo pudo ver. Ariadne, amiga en común, me escribió para decirme que lo iban a volver a operar. Lapidaria como casi siempre, sentenció que Iroel probablemente no saldría del hospital: no le gustaba la cara de los médicos, el tono. Y yo por primera vez pensé que sí, que podía morir.
Unos días antes, organizando la peña, habíamos quedado en que, para la próxima, tendríamos que hacer una gran fiesta, porque sería la de su retorno. Todos estábamos convencidos que lo del ingreso era un mero trámite, que saldría de aquello una vez más. Pero no salió.
La noche anterior a que muriera, Ariadne me dijo que estaba casi convencida de que a Iroel le quedaban días, quizás horas. Los médicos no ofrecían esperanza alguna. Me pasé la madrugada en vela. Me di un baño bien temprano, lloré en la ducha como un niño y salí para el ICRT a grabar el programa. Las tareas se cumplen y punto.
Cuando terminamos, le dije a Gaby que iba para el hospital, que de alguna manera me iba a colar, que quizás no pudiéramos siquiera verlo pero que sentía que debía estar ahí, con su familia. Ella decidió acompañarme. Indira, la productora, me preguntó por Iroel justo cuando salíamos y le respondí que se estaba muriendo. Las palabras me supieron a ceniza.
Nos colamos en el hospital. En el cuarto solo estaba Rubén, su hijo mayor. Iroel estaba en terapia intensiva, y Cuqui, su mujer, había ido un momento a la casa: llevaba más de veinte días ininterrumpidos acompañando a su esposo. Gaby y yo nos sentamos a conversar con Rubén, nos reímos un rato y luego él empezó a hablarnos de su papá, de lo orgulloso que se sentía del hombre que había sido, de las lecciones de honestidad y decencia que había recibido de él. Y magnánimo y bueno como solo un hijo de Iroel podía ser, entre lágrimas, nos dijo que él nos quería mucho, y que la mejor manera de honrarlo era seguir trabajando. “Coño, Iroel, manera de enredarme”, pensé. ¿Pero qué le vamos a hacer? Si la tarea la dio él, se cumple y ya.
Cuando Cuqui llegó, nos pusimos a hablar de su amor, de lo mucho que torturó al pobre mientras la trataba de “conquistar”. Quiero pensar que la risa, un tanto melancólica, alivió un poco la carga de aquellas horas. Al mediodía, le dije a Gaby para irnos y nos despedimos, pero justo en ese momento entró la enfermera. Le pidió a Cuqui que saliera un momento y en par de minutos volvió a entrar. Iroel había muerto.
A mí la muerte siempre me arranca las lágrimas, pero también me pone a pensar en los inicios, en el saldo de la vida cuando contrastamos lo que fuimos con lo que vamos dejando de ser. Pensé entonces en la primera vez que nos vimos Iroel y yo, en la oficina de un antiguo jefe mío. Sus primeras palabras, casi de saludo, fueron: “Tú eres igual que mi hijo menor, Javier, pones cara de inteligente”. Aquello me molestó muchísimo, en buena medida porque tenía razón: sí que estaba poniendo cara de inteligente. Iroel era el hombre del blog La Pupila Insomne, del programa La Pupila Asombrada, una persona de la que casi todo el mundo hablaba, para bien o para mal. Y yo quería parecer que estaba a la altura.
La primera vez que leyó algo mío, lo compartió en sus redes, cargándome de halagos. Algo inteligente, además de la cara, parece que me había descubierto. Luego nos fuimos escribiendo para conspirar, su afición predilecta, y trabajamos en cosas muy buenas; de algunas se puede escribir, de otras no, así que ahí lo dejo. Con Iroel, uno se llenaba de energías para trabajar, uno se iba enredando (consciente o inconscientemente) en varios proyectos a la vez. Lo que se hacía nunca era suficiente.
Desde que Iroel murió, me siento un poco más solo. Cada vez que abrazo a Cuqui, como cuando la abracé aquel día en que recibió la funesta noticia, siento que quizás pude haber sido mejor amigo. Siempre que lo llamé, siempre que me hizo falta su ayuda, acudió. Cuando era seria la cosa, guardó respetuoso silencio; cuando pudo, me dio todo el chucho que quiso, como aquella vez que discutí con mi novia y se reía de mí, mientras manejaba temerariamente por Quinta Avenida. Pero uno siempre podía contar con él.
En medio del papeleo para que lo enviaran a cremar, una doctora nos preguntó si queríamos verlo. Yo no pude. Soy débil para esas cosas. Preferí recordarlo vital, como cuando se entusiasmaba por un programa que quedaba bien, por una perreta que armaba el enemigo; como cuando lo acusaron de ser una suerte de “Padrino” de algunos jóvenes, alguien le regaló un pulóver con el cartel “The Godfather” y él publicó la foto, sonriente.
Su madre sí pidió verlo. Solo la madre de Iroel podía ser tan valiente. Hasta la funeraria hubo que llevarla, para que ella viera el cadáver de su hijo. Luego fue la ceremonia en la Casa de la Amistad, donde muchas veces lo vi feliz, satisfecho; el Fide cantando y llorando, y nosotros con él; Arleen, que tanto gustaba de discutir con Iroel, hablando desde la más emotiva admiración. Y un español amigo de Cuba diciendo que gracias a Iroel, allá en España la gente de izquierda se había juntado y hasta algunos se habían conocido; y una guardia fúnebre de jóvenes y no tan jóvenes llorosos; y varios dirigentes y artistas y gente que lo quería y que no sabía hacer otra cosa que estar ahí.
Una vez me dijo que ya había vivido más de lo que le quedaba. De alguna manera, sabía que se le acababa el tiempo y quizás por eso siempre andaba de prisa, sin pausa. Enterramos sus cenizas entre árboles, yo mismo eché un poco de tierra con una pala, y encima sus hijos plantaron un roble blanco. Cuando crezca y dé sombra, iré a sentarme allí, a pensar en mi amigo. Me gustaría llevar a mis hijos en el futuro no tan lejano y explicarles que somos polvo y al polvo volvemos, pero que hay un sentido de la vida que va más allá de lo material, y está en la huella que dejamos, esa huella intangible pero indeleble que dejamos en los que nos sobreviven y nos siguen queriendo.
A veces pienso en Iroel y me sorprende todavía que esté muerto. Tantos cuentos de su paso por la guerra de Angola, aquella anécdota loca de cuando lo arrolló una guagua o cuando, encima esta vez de un ómnibus, se enredó en una bronca y lo apuñalaron. Venía con una novia, habían comprado un cactus y cuando se armó la riña le espantó la espinosa planta por la cara al primero que quiso atacarlo. Solo se enteró que lo habían herido cuando la novia le señaló la sangre abundante en la camisa.
Nunca pensé en serio que moriría, al menos no tan pronto. No dio las contraseñas de su blog y no pudimos seguir publicando, como él hubiese querido. Nunca me dijo qué hacer en caso de que él no estuviera y todavía no lo sé bien a ciencia cierta. Pero ya estoy enredado, cumpliendo la tarea, y por él —a veces, solo por él— sigo.
Buscando entre sus viejos mensajes, como quien lee en el pasado, me encontré con uno de sus muchos arrebatos patrióticos y románticos, algo que me escribió después de haber discutido: “Cuando quedemos muy pocos revolucionarios, allí estaremos tú y yo junto a Rubén y Javi”. Aquí estamos.